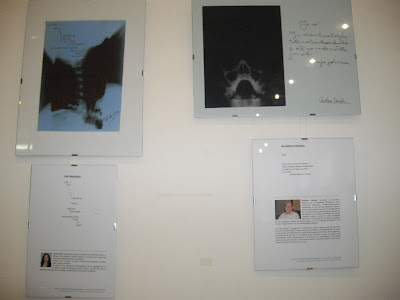Hace mucho tiempo que no os dejo con uno de mis relatos.
He pensado que como hoy es un día especial, el día de la madre, es una buena ocasión para dejaros con uno de ellos, uno de madres.
Porque además la de mi relato es también un poco "especial". Una "madre especial" que afortunadamente no tiene nada que ver con la mía. Pero es una madre...
El relato se titula "Su propia penitencia" y recibió el 2º Premio en el VIII Premio de Relatos María Giralt del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid) en el año 2008.
Ya me diréis que os ha parecido.
Su propia penitencia
Rocío Díaz Gómez
Cuando Dios
creó todas las cosas, dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Tomó un poco de barro e hizo una hermosa estatua. Pero era algo muerto, sin
vida: tenía ojos pero no veía; oídos pero no oía; boca pero no hablaba; manos y
pies pero no caminaba (Gen 1: 26-27; 2:7-23). Entonces el SEÑOR sopló el
espíritu de vida en el rostro de esa estatua, es decir, creó el alma y la
introdujo en ella la cual se convirtió en un hombre vivo. Es el primer hombre,
a quien Dios le puso el nombre de Adán, que significa: "hecho de la
tierra".
Decía mi padre que mi madre no había
nacido del barro sino del cristal. Y como a alguien frágil, muy frágil nos
enseñó a que la cuidáramos. Sin embargo con el tiempo y los años, me di cuenta
de que mi madre era más de barro que cualquiera de nosotros.
Desde que recuerdo mi madre nunca me abrazó. Cada día acercaba las
palmas de sus manos calientes y suaves a mi cara y diciendo en voz baja mi
nombre iba palpando toda mi piel, mis carrillos y mis ojos, la línea de mis
cejas, el puente de mi nariz, el contorno de mis labios y mi pelo. Esos eran
sus buenos días y sus buenas noches. Y del mismo modo iba acariciando después a
cada uno mis hermanos. Del mismo modo les daba los buenos días y las buenas
noches.
Así, con ese pequeño gesto, con el que
acariciaba nuestra piel, y contabilizaba pecas y granos, iba sintiendo dentro
de ella como crecíamos.
Porque mi madre no nos podía ver. Eso
aprendíamos desde pequeños. Como una sombra se acercaba hasta nosotros cuando
sentía que íbamos despertando, detrás de las gafas negras que ocultaban sus
ojos y detrás de la chica que nos cuidaba y nos ayudaba a levantarnos y
asearnos para ir al colegio. Silenciosa en sus palabras y lenta en sus
movimientos, como si temiera que al moverse al mundo le pudiera salir en
cualquier momento una mínima grieta por la que pudiéramos deslizarnos. Claro
que de eso me dí cuenta más tarde.
Entonces, solo sabía que ella estaba
allí. Siempre estaba allí. Muy cerca. Muy silenciosa. Casi invisible. Siempre
allí, pero sin abrazarnos jamás.
Lo que nunca se ha tenido no se debería
echar de menos.
Nunca hablábamos entre nosotros de que
nuestra madre era distinta a las demás. Esas madres que llevaban a sus hijos a
la escuela y les daban un beso y les abrazaban antes de entrar en clase. Esas
mismas madres que les esperaban a la salida y volvían a mostrarse contentas de
verlos y les volvían a besar y a abrazar.
Nuestra madre nunca nos llevaba ni nos
esperaba. Siempre se quedaba en casa. Detrás de sus gafas negras. A nosotros
nos llevaba al colegio la chica que nos cuidaba, ella suplía besos y abrazos. Y
de vez en cuando, siempre que sus ocupaciones se lo permitían, también lo hacía
nuestro padre. Un padre que también nos daba un beso y nos abrazaba antes de
que entráramos en el colegio. Como los demás. Como las otras madres.
Durante mucho tiempo no quise ni tan
siquiera reconocérmelo a mí misma. No sabía que me pasaba, pero yo notaba que
nacía cierta inquietud dentro de mí. Una corriente subterránea muy pequeña,
invisible, pero cierta, latía en mí. Un malestar difuso, un escalofrío leve,
algo que me incomodaba cuando estaba cerca mi madre. Al principio yo misma
pensé que era la pubertad, esos cambios que empezaba a notar en mi cuerpo
quizás se traducían en ese revuelo interno, ese desasosiego, esa inquietud
molesta. Pero pronto me di cuenta de que si mi madre desaparecía de la estancia
en la que estábamos, ese malestar se diluía poco a poco y mi alma se tranquilizaba
e incluso, parecía animarse.
No nos faltaba de nada. Teníamos todo
cuánto queríamos. Caprichos, regalos, sorpresas. La alegría contagiosa de mi
padre y sus abrazos y sus besos. Los cuidados maternales de la chica que nos
cuidaba, y sus abrazos y sus besos, ese cariño espontáneo que excedía la
atención que le pagaban nuestros padres cada mes. Todo cuánto podríamos
necesitar y desear. Y además de tener todo eso, teníamos la atenta, callada y
lejana pero a la vez cercana presencia de mi madre. Quizás como un hada de
cuento, una sombra benefactora.
Visto así, nuestro mundo parecía
perfecto. Lo malo es que a mí esa sombra no me parecía benefactora, me parecía
solo eso, una sombra. Y casi al mismo tiempo que me di cuenta de que no
aceptaba esa actitud de mi madre, también supe que a mis hermanos parecía no
afectarles.
El desconsuelo se iba apropiando de mi
interior. Yo quería una madre como la de los demás. Una madre con brazos y
boca, una madre con un cuerpo que estrechar al nuestro ¿Por qué no lo hacía?
No, lo que nunca se ha tenido no se
debería echar de menos. Pero si ocurre eso, si lo empiezas a extrañar,
paradójicamente duele más, duele infinitamente más que si alguna vez lo has
tenido. Porque duele el vacío, y el vacío es tan vasto, tan inabarcable, que el
dolor no encuentra pared donde chocar y terminar, sino que como el agua
encuentra siempre un camino por el que seguir empapándote de desconsuelo.
Y se intercambiaron los papeles. Y yo me
volví la sombra de mi madre. La observaba en silencio. La seguía. Sin decírselo
a nadie, sin confiar en nadie, casi la vigilaba. Y atenta a sus movimientos la
descubrí.
Todavía yo cabía en el hueco de su
armario. Y desde ese escondite seguro en el que me refugié una calurosa tarde
de domingo, con demasiadas personas en casa como para que nadie notara mi
ausencia, vi cómo dejaba las gafas negras encima de su mesilla y se movía por
la habitación como la persona vidente que en realidad era.
Veía. Mi madre veía. No lo podía creer.
Sus gafas negras no eran más que una barrera que interponía entre ella y
nosotros. Eso pensé. Y no entendí nada. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que no está
ciego se empeña en parecerlo? ¿Por qué quiere hacer creer a todos cuántos le
rodean que lo es? ¿Por qué? Pero la curiosidad que sentía se veía aplastada por
la sensación creciente de estafa. Y tan enfadada estaba de descubrir el engaño
que a punto estuve de salir y descubrirme a mí misma. Y lo hubiera hecho, lo
hubiera hecho en ese segundo si no llega a entrar mi padre. Y entonces ya mi
sorpresa fue mayúscula porque mi padre lo sabía, sabía perfectamente que mi
madre no era ciega, estaba también confabulado en el engaño.
Y me sentí doblemente burlada. Y
desorientada. Desconsolada. Y durante la media hora que estuvieron mis padres
en la habitación me paralicé. No quería oír más, no quería ver más, cerré del
todo la puerta del armario y allí permanecí, ahogándome en preguntas,
sumergiéndome en la mayor de las desilusiones, hasta que escuché de nuevo la
puerta de la habitación y presté atención para comprobar que habían salido.
Detrás salí yo.
Los días siguientes me mostré silenciosa,
casi hosca. Pero todos parecieron achacarlo a mi edad. Y no le dieron más
importancia. Sin embargo dentro de mí hervía el enfado con las preguntas,
bullían en la sensación de engaño. Era una mezcla peligrosa. No entendía nada,
no sabía que hacer. Pero no soportaba la presencia callada de mi madre, “Lo sé,
lo sé, lo sé” le hubiera gritado. Pero algo me impedía hacerlo, aunque al mismo
tiempo me esforzaba por ponerle todos los obstáculos del mundo en su camino.
Obstáculos que de no haber visto de veras, hubieran sido motivo seguro de
choque o tropiezo. Quería que todos se dieran cuenta del engaño. “¡No está
ciega! ¿No lo veis, es que no lo veis?” Y cuánto menos parecían ver ellos, en
situaciones más peliagudas la situaba yo. Pero mis hermanos estaban aún más
ciegos que ella. Y la chica que me cuidaba me sermoneaba, acusándome de estar
en las nubes, de volverme despistada, desconsiderada “¿No ves que tu madre se va
a caer?” Y yo me sorprendía de que tampoco ella se diera cuenta de nada. ¿Por
qué nadie se da cuenta? Pero es que yo tampoco me la había dado, había
necesitado verlo con mis propios ojos para creerlo…
Y lo pensé, pensé que tenía que
demostrárselo. Y lo hubiera hecho, claro que lo hubiera hecho si no fuera
porque mi padre una noche entró en mi habitación y después de darme el beso de
buenas noches me dijo: “Sé lo que estás intentado hacer…” Él se había dado
cuenta, él sí se había dado cuenta… “Nos engañáis” fue lo único que contesté
yo.
Mi padre movió la cabeza varias veces, dudando si debía hablar o
no. Quiso también hacerme una caricia, pero yo no le dejé. “Tu madre no nació
del barro ¿sabes? Nació del cristal, delicada, frágil, eso es lo que ocurre”. Yo
seguía sin entender nada. Y le miré dibujando todo el escepticismo del mundo en
mis ojos. “Es verdad, sí, os engañamos –admitió por fin él con un suspiro- pero
me gustaría que nos perdonaras. Porque no está bien. Aunque si te soy sincero
también te digo que si tu madre me lo volviera a pedir, lo volvería hacer. Así
sería. Quizás soy un cobarde, pero yo no me quería quedar sin ella. No podía.
Es difícil de explicar, pero hay razones, si me dejaras que te contara...
Aunque quizás no lo entiendas hasta que tú seas madre, o quizás ni entonces… No
lo sé. Pero por favor no se lo digas a tus hermanos. Ellos no necesitan la
verdad. Les sobra. Son felices así. Tú no. Ya lo sé. Por eso te lo pido por
favor. Tienes todo el derecho a estar enfadada…”
-
Pero... ¿Por qué...? Insistí yo viendo que se iba por las ramas...
-
Por eso, porque tu madre no nació del barro, nació del cristal,
delicada, frágil y cuando tú naciste salió a la luz toda su vulnerabilidad”
- ¿Cuándo yo nací?
- Sí, cuando naciste. Eras un bebé regordete,
sonrosado, ¿sabes? siempre sonriente. De esos, me dijo, a los que hasta
morderías de tanta ternura como inspiran. Si además ese bebé es tu hijo, no te
puedes ni imaginar que se siente por dentro... No se puede explicar... Es como
si el corazón se te quedara en carne viva, todo te parece poco para alguien tan
dulce, tan poquita cosa, tan vulnerable y tan tuyo. Tu madre estaba tan feliz
contigo...
- ¿Conmigo…?
- Por supuesto que contigo, y además le
encantaba tenerte en brazos. Abrazarte, apretujarte...
- Ya…
- Sí, no me mires así... Me gustaría que
la hubieras visto... Necesitaba tenerte siempre en brazos, achucharte... De
verdad. Créeme. Y fue la mala suerte la que estropeó todo. La jodida mala
suerte… Un día cuando estaba contigo acunándote para que te durmieras, te
costaba mucho siempre coger el sueño, te apretó contra ella, para hacerte una
caricia, y te apretó tan fuerte que no se dio cuenta de que uno de tus bracitos
quedó en mala posición. Fue todo en un segundo, un segundo horrible. Claro te hizo
daño y chillaste, chillaste muy fuerte. Ella asustada, intranquila, no se daba
cuenta de que era por tu brazo así que más te apretaba pensando que no podías
dormirte, acunándote, cantándote, moviéndote, meciéndote una y otra vez, pero
no lograba acallarte porque seguía sin ver tu brazo doblado, por más te quería
acunar y apretar, seguías llorando… No sabes lo que es que eso… La angustia que
te entra… Quiso recolocarte y fue entonces cuando vio por fin tu brazo en una
posición que no era normal y angustiada, al ir a ponértelo bien, no sé aún que
pasó, no me lo puedo explicar, pero al ir a recolocarte, su propio codo se dio
contra la pared y bueno... del dolor, al apartarse, lo hizo demasiado deprisa
y... no sé... el caso es que te dejó caer...
Fue un accidente, un horrible accidente,
pasaste días y días en cuidados intensivos... daba una penita verte, tan
pequeña... Y aunque los médicos enseguida dijeron que no te pasaría nada que
era cuestión de tiempo, que tus huesos estaban aún tan blandos que soldarían
rápidamente, tu madre no podía con ello... estaba destrozada... todo su afán
era decir que no lo había visto, que no había visto tu brazo, que no lo había
visto...
No volvió a abrazarte jamás. No volvió a
abrazaros a ninguno. Dio igual lo que dijimos todos, los médicos, el psicólogo,
la familia... yo. El miedo a volver a haceros daño pudo con ella. Ha podido con
ella todo este tiempo.
-
Pero solo fue un accidente... acerté finalmente a decir yo.
-
Sí, dijo mi padre, pero ella
se sentía tan culpable que se impuso su propia penitencia...
Han pasado muchos años desde aquella
confesión de mi padre. Me costó mucho asimilar todo lo que me había contado. Me
costó mucho aceptar que mi madre no cambiaría nunca. Que era superior el dolor
a su amor por nosotros. Pero no fue hasta que nacieron mis hijos cuando
conseguí perdonarla.
En cuanto empezaron a andar he enseñado a
cada uno de mis niños que corran a abrazar a su abuela. Aunque ella sea incapaz
de devolverles el abrazo no quiero que ninguno de ellos prescinda de él. Les he
enseñado a que ella alcance a sentir sus pequeños brazos alrededor de sus
rodillas, de sus muslos, de su cintura, estrujándola. Y cada vez que lo hacen
siento que lo estoy haciendo yo. Siento que nos abrazamos nosotras. Y quiero
creer que ella también lo siente. Que sus gafas negras dejan de ser una
barrera.
Mi madre no nació del barro, nació del
cristal, delicada, frágil. Eso dijo mi padre aquel lejano día. Pero yo, creo
que no, creo que mi madre no se perdonó jamás porque ella era tan de barro o
más que cualquiera de nosotros. Ella era del barro más poroso, más humano que
existe.
©Rocío Díaz Gómez